En su célebre mito de la Caverna, Platón, al someter la a–létheia (“des–ocultamiento”) al yugo de la îdea (“aspecto”: lo que, del ente, es, y a éste le hace ser), propugna una mutación en la esencia de la verdad: verdad hácese orthotés, rectitud de la percepción y de la expresión. El reajuste de la mirada del conocedor, hacia la idea, establece una òmoíosis: una concordancia (en virtud de la rectitud de la mirada) del conocimiento con la cosa misma.
“En adelante este carácter de la esencia de la verdad: rectitud de la representación enunciativa, regirá todo el pensamiento occidental.” Heidegger, Doctrina de la Verdad según Platón, Univ. de Chile 1953, trad. de García Bacca, p.149.
El concepto de verdad como òmoíosis se consolida en la teología medieval: “veritas est adaequatio rei et intellectus”. La teología es ontología que transpone el ser a Dios como su “causa originaria”, causa que en sí misma encierra el ser y de sí lo emite a todo ente (Cfr. Heidegger, ob.cit., p.154). De modo que la adaequatio en que consiste la veritas es ahora primordialmente concebida como adaequatio rei (creandae) ad intellectum (divinum), y sólo por derivación óntica se estipula a la vez adaequatio intellectus (humani) ad rem (creatam); –puesto que la correcta inteligencia o conocimiento de las cosas, por parte de los humanos (imago Dei), entra en el proyecto divino de la Creación (Cfr. Heidegger, en ¿Qué es Metafísica?, ed. S.XX, pp.112–113).
La metafísica cartesiana sigue aún fundamentando la posibilidad de un correcto acceso epistémico a los entes (o lo que es casi equivalente, la posibilidad de verdad del conocimiento) desde la instancia divina: Dios, ens perfectissimum, no puede querer engañarnos. Sin embargo, Descartes introduce una modificación crucial en la investigación epistemológica, respecto de la metafísica escolástica que lo precede: el ente que yo soy, el ens qui ergo sum, se autofundamenta epistémicamente a sí mismo, sin necesidad del concurso divino: “pienso luego soy”. En virtud de este autofundamentarse, que es una “evidencia inmediata”, el ente humano que en cada caso conoce, adquiere, en lo tocante a su conocimiento, preeminencia sobre todos los demás entes, incluído el divino; de tal modo que, si bien Dios sigue siendo la, en rigor, única substantia ontológica (la única que “es”, en sentido estricto y absoluto: subsistente en sí y por sí, proporciona el ser a todo lo demás), yo que conozco paso a ser el subiectum epistemológico de mi conocimiento; soy el fundamento de este conocimiento: me conozco en mí y por mí, y proporciono el ser conocido –por mí– a todo lo demás –en la medida de mis humanas capacidades.
La corrección de esta lectura interpretativa, de evidentes resonancias heideggerianas, se hace patente en el camino de fundamentación del conocimiento recorrido en las Meditationes de Prima Philosophia de Descartes, así como en su Discours de la méthode: de la duda al sujeto que duda; del sujeto dubitativo a sus ideas; de entre éstas, a la idea de Dios; de la idea de Dios al propio Dios; de Dios al resto de los entes.
En las Meditationes cartesianas la duda se hace método, y en este hacerse método rechaza sistemáticamente la validez de todo aquello que quede atrapado en sus redes; esto es, de todo aquello que sea, no ya dudoso, sino dudable. En efecto, Descartes comienza anunciando que se propone destruir todas sus antiguas opiniones, “con encontrar en cada una el más pequeño motivo de duda” (Las Meditaciones Metafísicas de René Descartes, trad. de Vidal Peña, en Alfaguara, 1977, p.17).
Es éste, pues, un método negativo, consistente en exponer todos los conocimientos humanos (los de Descartes, los míos, los de cualquier individuo humano) a la voracidad de la duda sistemática, a fin de ver si hay alguno que se le atragante, que le resulte incomestible. Un conocimiento así, hallado bajo tan extremas condiciones, sería sin duda un conocimiento indudable, un conocimiento cierto, aquello que persigue afanosamente nuestro hombre, Descartes; pues no otro es el propósito de su proceder: “seguiré siempre por este camino, hasta haber encontrado algo cierto, o al menos, si otra cosa no puedo, hasta saber de cierto que nada cierto hay en el mundo.” (ob.cit., p.23) Sugiere incluso la posibilidad de un engaño divino: “¿Quién me asegura que el tal Dios no haya procedido de manera que no exista tierra, ni cielos, ni cuerpos extensos, ni figura, ni magnitud, ni lugar, pero a la vez de modo que yo, no obstante, sí tenga la impresión de que todo existe tal y como lo veo?” (p.19).
Para prestarle fuerza a su duda, para armarla de buena “dentadura”, Descartes recurre a la hipótesis de un “genio maligno” –eufemístico disfraz de un posible Dios perverso– que “ha usado de toda su industria para engañarme”, lo que le obliga a tomar por falso todo lo dudoso (Cfr. p.21). Y aún, en el colmo de la audacia escéptica, asegurará que ni siquiera es necesario que haya un Dios, o algún otro poder externo, que infunda en su espíritu los pensamientos (verdaderos –Dios bondadoso– o falsos –genio maligno–): “…tal vez soy capaz de producirlos por mí mismo” (p.24).
A pesar de la industria del genio, Descartes se topará con algo capaz de enfrentarse a la duda, y salir indemne de este embate, sin ser conmovido, afectado ni socavado por ella: su propia existencia, inferida de su pensar. “…si yo estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy… engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras esté pensando que soy algo.” De manera que “es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición: yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu.” (p.24) –”Cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu”: ‘yo soy’ no implica que ‘siga siendo’ cuando dejo de pensar ‘que soy’; hará falta el recurso a Dios para asegurar la continuidad de mi yo.
Así como Arquímedes hubiese trasladado la tierra de lugar con sólo un punto de apoyo firme e inmóvil (p.23), así Descartes reconstruirá el edificio de toda su ciencia sobre este otro su punto de apoyo, pilar o cimiento onto–epistemológico, cosa cierta e indudable: esa “cosa que piensa” que es su propio espíritu.
A la duda cartesiana pueden achacársele dos objeciones: la primera –una acusación estética o reproche sentimental antes que una objeción propiamente dicha–, que no es una verdadera duda, sino una duda provisional, un artificio retórico que da mayor lustre a lo que luego se afirma tras ella; “la duda de uno que hace como que duda sin dudar”, en palabras de Unamuno (Del sentimiento trágico de la vida, “En el fondo del abismo”). La segunda, que no es tan radical como Descartes pretende; pues, aunque afirme que “podría ocurrir que Dios haya querido que me engañe cuantas veces sumo dos más tres” (pp.19–20), la duda sólo afecta de hecho a lo sensible (“suspenderé mis sentidos…”, p.31), mientras que la validez del pensamiento racional no se pone realmente en tela de juicio, como muestra el frecuente recurso a la misteriosa “luz natural” (pp.42,44,51), que probablemente debe interpretarse como el “buen entendimiento” libre de prejuicios (Cfr., al respecto, la breve Investigación de la verdad por la luz natural, en Meditaciones metafísicas y otros textos de Descartes, trad. de López y Graña, en BHF Clásicos Gredos, 1987). Sin embargo, Descartes deja entrever que su duda encierra mucha más fuerza que la de un mero artificio retórico, y, probablemente a su pesar, enseña que se puede dudar de la esencia lógica del mundo (aunque él, en rigor, no lo haga; se lo impiden las evidencias “claras y distintas”). Así, no es de extrañar la reacción escéptica de Hume, quien considera que quien entra en la duda jamás sale de ella, y concluye que todo saber humano no es, a fin de cuentas, sino un producto de la regularidad sancionado por el hábito y la costumbre. Por su parte Kant, al constatar que concebimos la realidad con figura y apariencia lógicas, pero que, en rigor, no podemos afirmar que sea así, replegará la “razón” humana a la conciencia del sujeto trascendental.
La solución propuesta por Descartes al problema de la verdad del conocimiento se vertebra sobre dos ejes epistemológicos: la evidencia del cogito (entimema ya propuesto por Agustín), por la que me afirmo a mí mismo como conocimiento cierto, y la demostración de la existencia de Dios (ya preludiada por el “argumento ontológico” de Anselmo de Canterbury) [1], por la que afirmo a Dios, y, con Él como garante, al resto de las cosas. No puede evitar Descartes, sin embargo, incurrir en un circulus in probando al abordar esta empresa fundamentadora. Dicho círculo va de las evidencias claras y distintas a la existencia de Dios, y vuelve de la existencia de Dios a las evidencias claras y distintas: Descartes necesita probar la existencia de Dios, para que sirva como garantía de verdad de las evidencias claras y distintas del entendimiento humano (las cuales son los cimientos del conocimiento); pero tal prueba consiste, a su vez, en mostrar que la existencia de Dios es una evidencia clara y distinta.
En la segunda meditación, Descartes sentaba su primer conocimiento, punto de partida de todos los demás: el ‘cuando pienso que pienso, soy’. En la tercera meditación, tras reiterarse en su provisional suspensión de los sentidos (si bien matizando que, aunque nada de lo percibido por los sentidos es cierto –seguro–, sí lo son las propias percepciones, en tanto que se hallan en mí), deriva de aquél el primogénito de sus conocimientos una regla general de validación del conocimiento: “Sé con certeza que soy una cosa que piensa; pero, ¿no sé también lo que se requiere para estar cierto de algo? En ese mi primer conocimiento, no hay nada más que una percepción clara y distinta de lo que conozco, la cual no bastaría a asegurarme de su verdad si fuese posible que una cosa concebida tan clara y distintamente resultase falsa. Y por ello me parece poder establecer desde ahora, como regla general, que son verdaderas todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente” (p.31). –Largo camino para llegar a una regla tan arbitraria e insegura: ¿Cómo sé yo cuándo concibo algo “clara y distintamente”? ¿Cómo sé que no puedo concebir “clara y distintamente” algo falso? ¿Qué grado de “claridad y distinción” se precisa para tomar algo por verdadero? Esta regla viene prácticamente a prescribir: “Esto es verdadero porque sé que lo es.” Volveremos a esta cuestión.
A continuación se dice Descartes: “…debo examinar si hay Dios… y, si resulta haberlo, debo examinar también si puede ser engañador; pues, sin conocer estas dos verdades, no veo cómo voy a poder alcanzar certeza de cosa alguna.” (p.32) –Descartes comienza aquí a trazar su círculo vicioso: sin Dios, sin un Dios veraz, no hay certeza de cosa alguna. Mas, ¿y la previa certeza del cogito? Y ¿dónde queda la regla inmediatamente antes postulada? Paradójicamente, Descartes concluirá la existencia de Dios mediante la aplicación de esta regla –una regla incierta en tanto que, para esta singular aplicación, aún no puede contar con el espaldarazo de la divinidad–, cerrando así el círculo.
De las diversas razones que Descartes ofrece para probar la existencia divina se destacan nítidamente dos argumentos principales, los cuales arrancan, ambos, de la idea de Dios. En el primero arguye Descartes que no podría tener la idea de un ser infinito y perfecto, siendo él imperfecto y finito, si no hubiera de hecho un Ser Supremo a quien tal idea correspondiese (puesto que la realidad “objetiva” de las ideas –esto es, su realidad en tanto que entidades ideales existentes en el pensamiento–, tomada como efecto, ha de provenir de una causa “en la cual haya tanta realidad formal, por lo menos, cuanta realidad objetiva contiene la idea”, p.36). Nuestro racionalista francés se ve forzado, entonces, a defender el carácter positivo de ambos conceptos, infinitud y perfección, tal y como aparecen en su conciencia (la conciencia humana). Pues, de concebirse negativamente estos atributos divinos, esto es, como lo que no son (infinito: lo no finito; perfecto: no imperfecto), su argumento no probaría nada.[2] En cuanto al segundo argumento (una nueva formulación del argumento de Anselmo), aunque lógicamente impecable, descansa en una premisa falsa: “si del hecho de poder sacar yo de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que todo cuanto percibo clara y distintamente que pertenece a dicha cosa, le pertenece en efecto, ¿no puedo extraer de ahí un argumento que pruebe la existencia de Dios?”. De hecho, lo extrae: “yo hallo en mí su idea –es decir, la idea de un ser sumamente perfecto– y no conozco con mejor claridad y distinción que pertenece a su naturaleza una existencia eterna, de como conozco que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o número pertenece verdaderamente a la naturaleza de éstos” (p.55). Ergo, Dios existe.
En cuanto a la posibilidad de que Dios sea falaz, Descartes despacha la cuestión afirmando que “es imposible que Dios me engañe nunca, puesto que en todo fraude y engaño hay una especie de imperfección”, y Dios es el supremo ser perfecto (p.45).
Al final de la quinta meditación anuncia Descartes que sin el conocimiento de la existencia divina “sería imposible saber nunca nada perfectamente”, pero “tras conocer que hay un Dios, y a la vez que todo depende de Él, y que no es falaz, y, en consecuencia, que todo lo que concibo con claridad y distinción no puede por menos de ser verdadero; entonces, aunque ya no piense en las razones por las que juzgué que esto era verdadero, con tal de que recuerde haberlo comprendido clara y distintamente, no se me puede presentar en contra ninguna razón que me haga ponerlo en duda, y así tengo de ello una ciencia verdadera y cierta.” (p.58) Es decir, que Dios no sólo asegura la validez de mi conocimiento, sino que, además, conserva esa validez. –Aquí se cierra el círculo cartesiano.
La sexta meditación consiste en la reconstrucción, si bien reflexiva y crítica, del edificio del conocimiento de las cosas materiales, para concluir en el rechazo, “por hiperbólicas y ridículas”, de todas las dudas anteriores (p.74), y en una confesión de “la endeblez de nuestra naturaleza” (p.75).
Hay en las Meditaciones otra cuestión importante, que he reservado ex profeso hasta ahora, con el fin de emparentarla directamente con la cuestión más profunda que la determina. Aquella cuestión es la que trata de la relación entre el alma y el cuerpo; y ésta otra, epistemológicamente prioritaria, que fundamenta, e incluso exige, el radical dualismo de la constitución humana sostenido por nuestro filósofo, es la que trata de la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento implícitamente establecida en el pensamiento cartesiano.[3]
Cuando Descartes alcanza la evidencia del cogito, en la segunda meditación, ya sabe “que soy”; pero aún no sabe “qué soy”. En el hacerse esta pregunta se propone Descartes tanto un responderla como un subrayar “lo que no soy”: no soy un cuerpo, sino una “cosa que piensa”, esto es, “una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también, y que siente.” (p.26) (Pensar es, pues, lo que define al ser humano: su esencia. Podríamos decir, a la manera heideggeriana, que según Descartes el ‘pensar’ es el “modo de ser constitutivo del Da–sein”, y que, a su vez, ‘entender’, ‘dudar’, ‘imaginar’, ‘sentir’… son “modos de conducirse” del pensar mismo; más llanamente: modos de pensar.) Con mayor contundencia, si cabe, sentencia Descartes la distinción neta entre alma y cuerpo en la sexta meditación: “me basta con poder concebir claramente una cosa sin otra, para estar seguro de que la una es diferente de la otra” (p.65); “puesto que, por una parte, tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto que yo soy sólo una cosa que piensa –y no extensa– y, por otra parte, tengo una idea distinta del cuerpo, en cuanto que él es sólo una cosa extensa –y no pensante–, es cierto entonces que ese yo (es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy), es enteramente distinto de mi cuerpo, y que puede existir sin él” (p.66). No es casual, en absoluto, que Descartes comience esta meditación afirmando que sólo le queda examinar “si hay cosas materiales”. Y es que lo que Descartes está separando, al distinguir esencialmente el alma del cuerpo, no se circunscribe a la entidad humana; antes bien, se extiende al territorio de toda la realidad. En la separación alma/cuerpo, Descartes está independizando el mundo espiritual del mundo material, si bien subordina éste a aquél, al mostrar, con el ejemplo de la cera (la cual, a través de su posible infinidad de cambios, es concebida por mí como la misma cosa) y el de los sombreros y capas (que yo juzgo hombres) que “los cuerpos no son propiamente concebidos sino por el solo entendimiento, y no por la imaginación ni por los sentidos” (pp.28–30). Al mundo espiritual le adjudica, como atributo esencial activo, el pensamiento; mientras que al mundo material lo define como pasiva extensio. Teniendo en cuenta la pertenencia exclusiva de la esencia humana (es decir, el yo: “mi alma, por la cual soy lo que soy”) al ámbito espiritual, se muestra entonces la tajante escisión obrada entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Pero aquí yace una contradicción. Y mi intención es demostrar que tal contradicción es intrínseca a la estructura de la filosofía cartesiana.
El Discurso del método expresa aún más abiertamente que las Meditaciones la soberana independencia del alma, respecto del cuerpo; y, de resultas de ello, expresa también más abiertamente la contradicción de la que hablo.[4] Descartes, después de aceptar “esta verdad: pienso, luego existo… como el primer principio de la filosofía que andaba buscando… examinando con atención lo que yo era, y viendo que podía imaginar que no tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar alguno en que estuviese, pero que no por eso podía imaginar que no existía, sino que, por el contrario, del hecho mismo de tener ocupado el pensamiento en dudar de la verdad de las demás cosas se seguía muy evidente y ciertamente que yo existía; mientras que, si hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no hubiera tenido ninguna razón para creer en mi existencia, conocí por esto que yo era una substancia cuya completa esencia o naturaleza consiste sólo en pensar, y que para existir no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosa material; de modo que este yo, es decir, el alma, por la que soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es” (Discurso del método, trad. de Rodríguez Huéscar, Orbis, 1983; pp.72 y ss. La cursiva es mía).
La citada contradicción se encuentra contenida en las palabras en cursiva. Para ponerla de manifiesto, acudamos ahora a las Regulae ad directionem ingenii. Descartes, en la regula XII, asegura que “En el conocimiento no hay más que dos puntos que considerar, a saber: nosotros, que conocemos, y los objetos, que deben ser conocidos” (en Orbis, incluido en ob.cit., trad. de Samaranch); y en la regla octava, “que ningún conocimiento puede preceder al del entendimiento, puesto que de él depende el conocimiento de todo lo demás, y no a la inversa” (ídem).
¿Cómo es posible, no habiendo más que dos puntos en el conocimiento (uno, los sujetos que conocemos, otro, los objetos a conocer), el conocimiento del entendimiento, sin embargo imprescindible para el conocimiento de todo lo demás? ¿Cómo es posible el conocimiento del propio sujeto de conocimiento, o sea, de mí mismo? (Recuérdese que yo soy “una substancia cuya completa esencia o naturaleza consiste sólo en pensar”; soy, pues, puro entendimiento.)
Desde la postura cartesiana, que no reconoce más que “dos puntos que considerar” –el subjetivo y el objetivo– en el conocimiento, hay una sola respuesta: el autoconocimiento sólo será posible mediante la objetivación del sujeto de conocimiento; esto es, sólo podremos conocernos concibiéndonos como “objetos” de conocimiento, proyectándonos en una autorrepresentación objetiva. Descartes carecía de un aparato conceptual adecuado para describir el complejo y discutible proceso de objetivación del sujeto de conocimiento; y, de cualquier modo, no hubiera podido llevar a cabo semejante descripción, en tanto que ni siquiera se percata de la problematicidad inherente a su afirmación de la posibilidad –incluso, “facilidad”– del autoconocimiento. Pero la posición epistemológica adoptada por Descartes (aún no examinada a fondo) lo libra de la incómoda obligación de explicar –y fundamentar– este proceso objetivador (por cuanto lo hace, no ya innecesario, sino inexistente), al tiempo que rehúye la problematicidad del cogito y salva la coherencia interna de su sistema filosófico.
[1] S. Agustín: De libero arbitrio, libro II, cap. III; De trinitate, X, 14; Contra academicos 1, III, c. XI; De civitate Dei, XI, 26. S. Anselmo: Proslogion, c. II.
[2] Este argumento no es ninguna tontería. Muchos creyentes en Dios –y especialmente muchos de los creyentes que, conscientes o no de su creencia, reniegan de Él– fundan su creencia en esa idea de absoluto que atraviesa su alma como un dardo sutilísimo pero mortífero: la grieta de infinitud, la tendencia a la perfección, el ansia de inmortalidad… Hambre de Dios que uno no se explica sin el aliento de su esencia.
[3] ¿En qué sentido cabe afirmar que la relación sujeto-objeto «determina», en el pensamiento de Descartes, la relación alma-cuerpo? En el sentido epistemológico: el dualismo radical cartesiano es una tesis ontológica que brota de una concreta posición epistemológica. Por «posición epistemológica» se entiende aquí, precisamente, un modo de relacionar el sujeto con el objeto del conocimiento, del cual resulta una peculiar concepción de la verdad.
[4] Advirtamos, de pasada, que, salvando la enumeración de las cuatro reglas metódicas, la continua insistencia en la unidad y sistematicidad del saber, y la mayor rotundidad en la formulación de las tesis, el desarrollo del Discurso es enteramente análogo al de las Meditaciones.
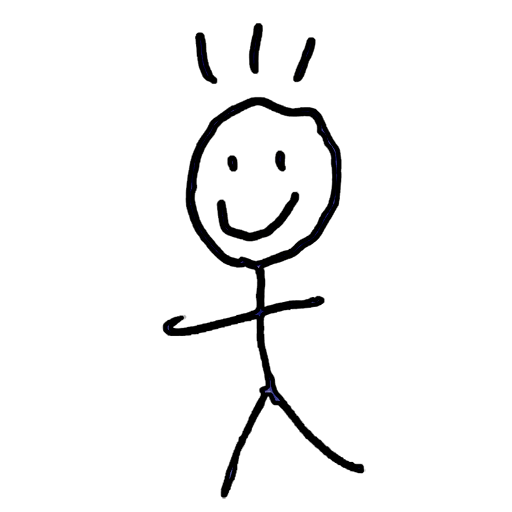

Deja una respuesta