Yo. Yo, yo, yo. Yoyó.
Todo lo veo, menos a ti: permaneces siempre oculto, como el ojo detrás de la mirada.
“Yo”. Ay, palabra mendaz y maldita.
Eres una artimaña del lenguaje, ese tramposo que siempre juega sucio, vendiéndonos gato por liebre cuando de conocer la realidad, “lo que hay”, se trata. Este Gran Embaucador entre cuyos barrotes, los signos, estamos fatalmente presos.
“Yo”: ¿Cómo osas aunar en un solo concepto dos objetos tan dispares, tan contrapuestos, tan irreductibles el uno al otro, como lo son el yo ideal y el yo real, el sujeto metafísico y el sujeto empírico?
El primero es esa supuesta substancia que yo me supongo que soy: la cacareada unidad de sentimiento, pensamiento y acción, unidad de cuerpo y espíritu, unidad transcendental. La causa mei et toti, el soporte de todo mi ser y del mundo entero en cuanto mundo por mí conocido.
El segundo es este yo, mucho más cercano y familiar, del que se ocupa la psicología: el yo que yo realmente soy: un amasijo multiforme de innumerables instintos, impulsos, pulsaciones, tendencias, deseos, aspiraciones, sentimientos-pensamientos, ideales, actitudes, actuaciones, acciones, amagos, posturas, posiciones, disposiciones, gestos, señales, imágenes, reflejos, suspiros, huellas, figuras… mezclados unos en otros y otros en unos y todos en mí; un anárquico ovillo hecho con un sinnúmero de hilos a los que enreda una precaria experiencia común; una enloquecida mascarada donde bailan infinitas identidades, persiguiéndose y rechazándose mutuamente, atrayéndose y eludiéndose, descubriéndose y encubriéndose. Engañándose y engañándome. Tantas máscaras, en fin, que ya no me reconozco en ninguna de ellas, ya no sé cuál es mi auténtico rostro, si es que tengo alguno.
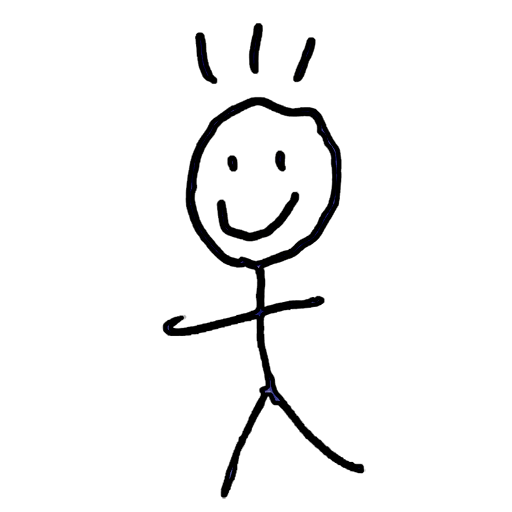

Deja una respuesta