A mi juicio, lo verdaderamente importante que todo hombre –o mujer– tiene que aprender en la vida puede condensarse en los siguientes puntos:
- Averiguar qué es lo que quiere hacer en la vida.
- Averiguar qué es lo que tiene que hacer en la vida.[1]
- Una vez aprende esto, empieza el saber práctico propiamente dicho: ahora tiene que conseguir que lo que quiere hacer coincida con lo que tiene que hacer.[2]
- Después empieza lo más difícil: averiguar cómo hacer lo que quiere y tiene que hacer.
- Finalmente, el punto crucial: averiguar cómo hacerlo… bien. Si lo hace, pero lo hace mal, puede ocurrir que el resultado sea mucho peor que no haberlo hecho.
[1] Un filósofo puntilloso (“¡Marditoh roedores!”) podría objetarme, no sin cierta razón, que, sensu strictu, uno no puede llegar a saber eso, sino, a lo sumo, “lo que cree que tiene que hacer…” –y no “lo que tiene que hacer”–. Desde un punto de vista ontológico o epistemológico podría concordar con él; pero no desde la perspectiva de la praxis vital desde la que escribo estas palabras: puesto que la única instancia absoluta a la que uno puede apelar desde el punto de vista vital –y admitiendo el presupuesto de su libertad de elección–, es, a fin de cuentas, uno mismo, “lo que tiene que hacer” es, justamente, “lo que cree que tiene que hacer”; esto no nos exhime, por supuesto, de responsabilidad moral: es muy fácil engañarse, equivocarse, dejarse seducir por objetivos inadecuados… y, por otra parte, “creencia” no implica en su concepto, en modo alguno, “carencia de fundamentos”.
En relación con esto: clásica objeción a la usanza budista-pasada-por-Occidente (“vuelta y vuelta”): “Todo este planteamiento está equivocado porque, para empezar, el “yo” es un engaño; la única instancia absoluta a la que apelar en cuestiones vitales es el Self –que sólo aparece tras la suspensión de la mente, e implica, precisamente, la disolución del yo–, o esencia universal que, radicando en mi ser, vincula mi microcosmos con el macrocosmos…” Veamos: hace ya un buen número de años que definí el yo –instalado en mi limitada perspectiva de la tradición epistemológica occidental– como la ficción necesaria constituyente de nuestra vida… y, lo peor: sigo sosteniendo esa afirmación. Que el yo sea una ficción no es nada nuevo (en Occidente –donde en algunos aspectos somos muy tardos–, ya Hume sentó cátedra al respecto); sin embargo: que sea una ficción no implica, en modo alguno, que no sea necesaria… en la vida humana, de hecho, lo es. Por mucho que uno se suma en meditación trascendental al estilo oriental, o en éxtasis místico a la manera occidental, cuando regresa de su viaje retorna, velit nolit, a su yo: ni en su trabajo lo van a llamar por otro nombre, ni en sus papeles va a figurar “Self”, “Nadie”, “Espíritu” u otro tipo de denominación sino más bien su nombre; el color de sus ojos y su constitución corporal van a seguir siendo –milagros o fenómenos paranormales aparte– los mismos, etc. En rigor, para que se produzca la desaparición del yo, es necesaria la desaparición de este mundo –y hablo de un tipo de desaparición muy concreta: desaparición químico-físico-corpórea. O sea, la muerte en sentido clínico (u otro tipo de desaparición, como la de Elías el profeta, quien, al decir de las Sagradas Escrituras judeocristianas, ascendió al cielo en un carro de fuego); caput, en cristiano vulgar–. Hay, sin embargo, un tipo de casos excepcionales en que desaparece el yo sin que lo haga el cuerpo que lo sustenta; trátase, por poner dos casos: bien de amnesia total, bien de individuos que cambian radicalmente de lugar, circunstancias y nombre… Pero no se preocupen: la ficción necesaria del yo es muy persistente (si no, no sería “necesaria”); pues lo que ocurre en esos casos es que otro yo ocupa, con mayor o menor prontitud, el lugar del anterior. Todo esto dicho, ojo, con el mayor respeto a las prácticas transcendentes: No seré yo –que situé, muchos años ha, así en la base como en la cúspide de mi proyecto de sistema filosófico a la mística– quien menosprecie este tipo de prácticas, de las que el yo sale renovado y más integrado con el mundo… pero yo a fin de cuentas. Y –abundo y concluyo–: que nuestro yo no sea nuestra esencia me lo barrunto incluso yo… Pues, en la medida en que lo estipulo como ficción, si a la vez lo estipulara como esencia, no podría sino concluir que no somos más que entes de ficción (y no creo –no quiero creer– tal cosa). Pero, insisto: ya que no nuestra esencia, nuestro yo es el filtro inevitable desde el que los humanos vivimos la vida; de manera análoga a como, en cierto sentido, todos somos egocéntricos –pues no nos queda más remedio que ser el centro de nuestra propia existencia.
[2] Consejo: si tu sistema vital te impide llegar a esta coincidencia, cambia de sistema; pues, si no la logras, serás un desgraciado para el resto de tus días, en perpetuo conflicto contigo mismo.
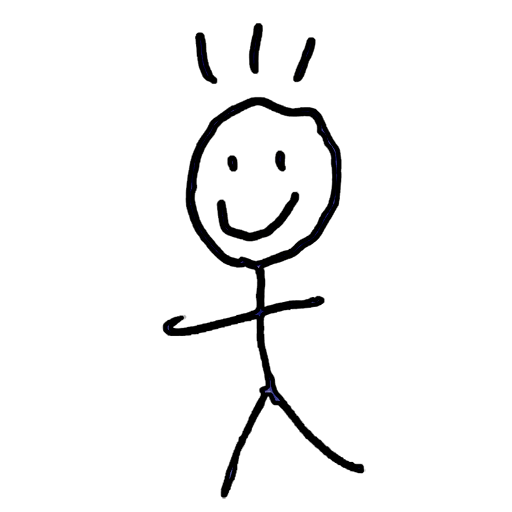

Deja una respuesta