Se habla a menudo del amor propio; en cambio, se ha hablado poco del pánico propio. A éste le es constitutivo el primero: no cabe el miedo a uno mismo en quien reina un desprecio absoluto de sí. Dicho miedo sólo puede aparecer en quien en alguna medida se quiere. (Quizá habría que añadir que esta medida ha de ser, probablemente, una gran medida.)
Quien experimente el “pánico propio” o miedo de sí experimentará, en rigor, muy poco de lo que aquí voy a decir. Para empezar, es bien difícil encontrarle justa expresión a los sentimientos humanos. Pero, además, en la medida en que los presentes apuntes sobrepasan la mera expresión de sentimientos, esto es, en la medida en que constituyen una tentativa de racionalización de ciertas experiencias sentimentales, implican, como toda racionalización del mundo afectivo, una deformación de tales experiencias. Deformación que es, por así decirlo, el “impuesto” que se paga por efectuar el tránsito de la experiencia a la reflexión conceptual, del sentimiento al pensamiento.
En primer lugar, la “vivencia”, o “sentimiento”, o “experiencia”, no se corresponde, ni mucho menos, enteramente con su concepto… Se corresponde, en todo caso, como se correspondería un ser vivo con el cadáver en que luego se convertirá. Y ni siquiera esto. Pues hay un sinnúmero de vivencias carentes de correlato conceptual; y a la inversa, unos cuantos conceptos que son puro artificio de la razón.
Pero, en segundo lugar, incluso aunque se supusiera un ingenuo isomorfismo entre la vivencia y su concepto, nada aseguraría entonces una nueva correspondencia: la que habría de darse entre el encadenamiento intelectual de conceptos, y el encadenamiento real de vivencias.
En tercer lugar, el problema se agudiza cuando caemos en la cuenta de que la justificación racional de nuestra experiencia requiere cadenas de conceptos que se remontan, eslabón tras eslabón, a conceptos de segundo, tercer, …, enésimo orden, esto es, conceptos alejados de nuestra –ya remota– experiencia inmediata. Y entonces sí que nos encontramos definitivamente perdidos: porque nuestros conceptos “meta-físicos” no admiten confrontación directa con la experiencia.
En efecto, dada su naturaleza metafísica, habrían de corresponderse con entidades reales homólogamente metafísicas; mas, ¿cómo se manifiesta la existencia de entidades metafísicas? –Por definición, no se manifiesta, no puede hacerlo. Quedamos, pues, condenados a la confrontación indirecta, a la frágil cuerda floja del “Todo concuerda (por ahora)”, que en cualquier momento puede romperse.
En fin. No podemos embarcarnos –estábamos a punto de hacerlo– en disquisiciones epistemológicas que nos forzarían a reconsiderar, desde sus cimientos, el edificio entero de la filosofía (¿Qué edificio?). Espero que se me disculpe, por otra parte, la superficialidad simplificadora con la que he tratado el problema del conocimiento, puesto que no es él el objeto de mis apuntes. En realidad, lo que quería decir con tanta palabrería no es sino que el requisito de la inteligibilidad (inexcusable en todo mensaje que se quiera comunicable) impide que lo aquí escrito llegue a ser más que un pálido reflejo de lo que acontece realmente bajo nuestro torturado pellejo. Mas quizá esto sea suficiente, al menos para quien haya padecido en sus propias carnes los inquietos y tenaces sentimientos que aquí intento describir y, en la medida de lo posible, explicar.
No aspiro, pues, sino a facilitar la evocación del dolor que produce la mordedura del “pánico propio” (lo que justifica el frecuente recurso a modos de expresión más propios del género poético que del filosófico), así como a suministrarle a dicha mordedura alguna que otra explicación plausible (en la que, por otra parte, tampoco confiaré demasiado). Y, al fin y al cabo, ¿pueden acaso llegar más lejos nuestros pobres aparejos conceptuales? (Aquí serían pertinentes, entre otras muchas, las reflexiones de mi colega Simón Royo sobre “la sinestesia de los pensamientos”, sinestesia que sólo puede hacerse efectiva merced a la colaboración del receptor del mensaje. En efecto, lo que no puede poner en palabras el autor, debe suplirlo el lector, y tanto al uno como al otro compete la correcta añadidura de lo indecible a lo dicho: el autor debe escribir con la suficiente precisión evocadora; el lector debe llevar dentro eso que se pretende evocar.)
Hay que distinguir entre el amor propio y el mero instinto de supervivencia: todo bicho viviente se aprecia a sí mismo en tanto que quiere seguir vivo, en cuanto que quiere seguir siendo. (“Instinto de persistencia”, diríamos, si enfatizamos el ansia de ser –de no dejar de ser– del individuo, en lugar del ansia de vivir. Pero este énfasis en el ser podría dar pie a una generalización probablemente falsa: afán de ser de todo ente, sea o no viviente.)
Cuando nos amamos a nosotros mismos, lo que amamos en realidad es una imagen de nosotros mismos: uno no puede abrazar a su yo como abraza a su amante en la cama. Sobre esa imagen “egótica” proyectamos lo que sabemos y/o creemos ser; y también, sin duda alguna, parte de lo que queremos ser (lo seamos o no de hecho). Pues no puede haber amor hacia uno mismo si no se es, al menos en alguna medida, lo que se quiere ser. –Lo cual muestra una diferencia fundamental entre el amor propio y el instinto de supervivencia: frente a éste, aquél no es incondicional. (Además, el amor propio es autoconsciente.)
Hay en el amor propio, pues, una proyección, sobre el yo imaginario (proyección de lo real o de lo ilusorio), de lo que uno quiere de sí mismo. Tan significativo es lo proyectado en esta proyección, como lo que en ella se omite. Del mismo modo que uno puede proyectarse ante sí mismo como lo que no es, puede también no proyectarse como lo que es.
El “pánico propio”, en caso de germinar, hunde sus raíces en la tensión existente entre el “ser” y el “querer ser” del sujeto en cuestión. Está, entonces, estrechamente emparentado con el amor propio: éste demanda una elevada imagen egótica, cuyo contraste con el ser efectivo es condición necesaria para el conflicto del que nace el miedo de uno mismo.
Todas estas consideraciones no valen un duro. Cambio radical de estrategia.
Exhortado por el terrible “conócete a ti mismo”, miro en mi interior, y lo que veo me hace sentir vértigo. Escarbo en las entrañas más profundas de mi alma y, en este inquisitorial removerme por dentro, levanto hedores que lo tumban a uno por su pestilencia.
A poco que me investigo descubro que, no sólo no soy quien quiero ser, sino que, además, soy, precisamente, quien no quiero ser.
Ráfagas de viento helado sacuden mi espinazo. Siento frío interior, porque otra vez se apaga el sentido del mundo y de mi vida. Es el eterno miedo a mí mismo. Miedo a la ignorancia de mi autoconsciencia; miedo aún mayor a su sabiduría.
Miedo terrible, de una parte, a no saber de mí todo lo que me convendría saber, a fin de conducirme rectamente. Y miedo mucho más terrible, de otra parte, a averiguar de mí cosas que jamás querría saber; cosas que preferiría ignorar, también a fin de conducirme rectamente –a fin de poder conducirme siquiera de alguna manera.
En efecto: hay determinadas cosas (tendencia, impulsos, deseos… sentimientos) inherentes al ser de ése que yo soy que no me es dado conocer (pregúntaselo a Freud, ese neurótico marrullero que alivió su neurosis echándola sobre los hombros del resto de la humanidad). Mas también hay otras cosas (del mismo género que las anteriores) entre las que llevo dentro, que me aterraría conocer (también se lo puedes preguntar a Freud –pero éste no conoce toda la respuesta).
En pocas palabras: no podemos saberlo todo acerca de nosotros mismos; mas tampoco queremos saberlo todo.
En ese no-poder, en esa imposibilidad de la autoconsciencia total consiste cierta impotencia humana (uno de los modos de la impotencia humana). De este no-querer, de esta indeseabilidad de la autoconsciencia total deriva cierta mendacidad humana (uno de los modos de la mendacidad humana: la mendacidad necesaria). Lo esencial de esta mendacidad no estriba en que, con ayuda de retóricas, logremos engañar a los demás; lo esencial, antes bien, es que nos engañamos, en primera instancia, a nosotros mismos.
Un cura ingenuo y bonachón –J.L. Martín Descalzo, en el Blanco y Negro nº …– asegura que bastaría un cuarto de hora de oración “a lo” San Ignacio de Loyola para erradicar la melancolía de nuestro sentir: y ello porque –sigue asegurando– no hay más que mirar al fondo de nuestra alma, para ver que lo esencial de ella se mantiene intacto a los embates de la vida: nuestros desvanecimientos vitales sólo afectan a la “corteza”, a la superficie.
Quizá precisamente en esto radique la grandeza de los santos: en su capacidad de salir fuera de sí mismos y depositar su alma sobre un fondo inhumano (un fondo suprahumano: divino). Pero nosotros, los de la raza maldita de los filósofos, empeñados como estamos en desentrañar lo que en realidad somos –lo consubstancial a nosotros en tanto que seres humanos– encontramos, al mirar hacia el fondo de nuestra alma, que ésta gravita temblorosa sobre abismos de insondable negrura: simas y pozos amenazadores que sospechamos fundamentalmente poblados de acechantes bestias negras.
Muchacho, es peligroso acercarse a esos abismos. Esto inquieta, agita, aviva, excita a sus moradores, las bestias negras. Aléjate, pasa de largo, no detengas tu oído: ¡Ya la estridente jauría de alaridos perfora tu cabeza! ¡Huye mientras puedas! No te pares, no las mires, no se te ocurra mirarlas con ojos demasiado curiosos, no oses mirarlas frente a frente: ¡Ya desgarran tu alma sus mortales zarpazos!
Son las Huestes Negras, a las que tu mórbida curiosidad sacó de su infecto cubil, y que ahora avanzan, avanzan frenéticas, imparables, enardecidas, devorándolo todo a su paso, tiñendo el mundo de gris, apoderándose de tu alma, carcomiéndote la cabeza, enloqueciéndote, empujándote a la hasta ahora demorada Autodestrucción.
Esto –estas malditas bestias negras que llevamos en nosotros encerradas, pruebas vivientes de nuestra congénita bastardía– es lo que mueve a los humanos a escapar de sí mismos: ya sea pegándose un tiro en la sien, ya entregándose a Dios y así santificándose. (A la mayoría, sin embargo, le basta con cerrar los ojos –“ojos que no ven corazón que no siente”– y seguir circulando.)
La escalera mecánica (epílogo)
La vida es una frenética carrera sobre una escalera mecánica. Tú corres desesperadamente hacia arriba, mientras la maldita escalera te arrastra hacia abajo.
—Si mueves el culo con la suficiente rapidez –apunta la experiencia–, puedes contrarrestar la velocidad de descenso de la escalera. Y si aún aumentas el ímpetu de tu movimiento de culo, entonces conseguirás avanzar en un sentido absoluto, o sea, acortar la distancia entre tu culo y tu meta: la salida superior, el final de la escalera.
—Pero jamás, por nada del mundo, se te ocurra detenerte a descansar –advierte de nuevo la experiencia–. Porque entonces, mientras recuperas el resuello fumándote un bien merecido pitillo, la escalera, sin que tú te apercibas de ello, te devolverá abajo. Y, cuando quieras darte cuenta, estarás como al principio; como al principio, pero el doble de cansado y de viejo, ya que los años no pasan en balde.
Y es que la vida es lucha eterna, incesante y dura refriega en la que nada hay más fácil que perder lo antaño conquistado: basta con quedarse quieto, con no añadir nuevas conquistas a las ya ganadas, para acabar perdiendo también estas. (Quién sabe, quizá la “meta” sea sólo una excusa: quizá corremos, no tanto para llegar arriba, sino para no caer abajo, en el principio de la escalera, en ese pozo desfondado que somos nosotros mismos).
Tratamos de exorcizar nuestros demonios y nuestras impotencias mediante acciones. Pero no caemos en la cuenta de que el exorcista no es la acción en sí, sino el propio hecho de actuar.
De este modo, creemos que un acto valiente nos vuelve hombres valientes; una buena obra, seres bondadosos; una acción heroica, héroes; una dádiva generosa, espléndidos de corazón.
Y, claro, nos aturdimos cuando una situación comprometedora nos pone de nuevo a prueba. Habíamos creído que, una vez conquistada –conquistada por una vez– la valentía, o la bondad, o la grandeza, o la prodigalidad, seríamos capaces de afrontar y superar sin esfuerzo cualquier otra circunstancia que nos adviniese. Pero ahora vemos que no es así.
—Vemos que temblamos, o sudamos, tanto como aquella primera vez, o más, si cabe, puesto que al temor original se le añade ahora el temor a la decepción, el miedo de no estar a la altura de las expectativas que albergaban o albergábamos respecto a nuestro poderío.
Vemos que no existe la redención en este mundo: porque no hay acto o serie de actos que nos redima. A no ser una acción continua, un hacer constante, un dinamismo plenamente actualizado, un no parar: no-dejar-de-superarse-a-sí-mismo hasta caerse muerto. ¡Combate hasta que revientes!
Madrid, diciembre de 1990
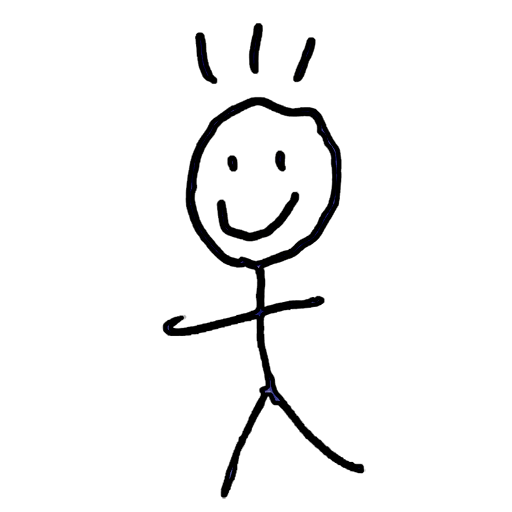

Deja una respuesta